Por: Natalia Consuegra, periodista cultural / Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural
Conversamos con la escritora, historiadora de la moda y crítica cultural colombiana Vanessa Rosales sobre los referentes que moldearon su idea del ser mujer, la moda y la imagen en su relación con el género y los arquetipos alrededor de lo femenino.

“La moda no es la hija favorita del capitalismo”, dice Renate Stauss, teórica y docente de estudios culturales y críticos en moda. El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, por su parte, plantea la moda como un vehículo de expresión popular y liberación estética que acompaña el auge de los valores democráticos y fortalece la búsqueda de la autonomía.
El tema tiene tanto de largo como de ancho. Hablar de moda desde la historia, la teoría feminista y los estudios antropológicos, procurando superar su estereotipo como lugar de lo banal y lo superfluo es uno de los empeños de la colombiana Vanessa Rosales, historiadora de la Universidad de los Andes, y magíster en Periodismo del diario argentino La Nación y en Fashion Studies de Parsons The New School for Design.
La tarea es descomunal pues, como lo afirma Rosales en un artículo de 2021, “la moda es incómoda porque persiste su relación profunda con lo femenino y también por sus conexiones con ciertas espinas: sus lazos con la blanquitud, el capitalismo, la exclusión. Todos temas que hoy requieren ser vistos con matices”.
Entre otros trabajos, Vanessa es autora de Mujeres vestidas (2017), y creadora y productora del podcast Mujer incómoda (también título de un libro de su autoría publicado en 2021). En su libro Mad Men (2023), Rosales toma como punto de partida la famosa serie estadounidense para hilar un conjunto de reflexiones sobre la imagen y los simbolismos que guarda, las metáforas que subyacen, el poder que acumula y los ideales que representa.
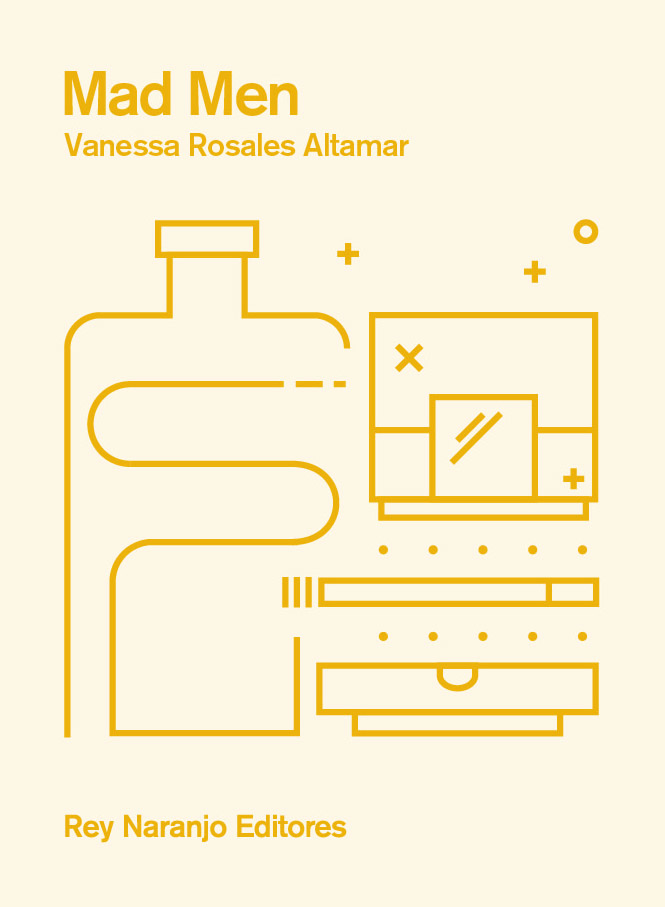
En las primeras páginas de Mad Men hablas del recuerdo que tienes de tu papá, y es que siempre estamos rodeados de referencias, que tal vez no vemos de esa manera inmediatamente, pero después comprendemos que nos están determinando y construyendo todo el tiempo. ¿Cuáles son las primeras referencias que recuerdas respecto a tu ser mujer?
Esas primeras referencias del mundo, antes de entender el código mujer y hombre, vienen para mí a través de mi abuelo argentino, el padre de mi papá. Desde que yo era una niñita él me expuso a Carlos Gardel. Tengo un recuerdo muy hermoso de la última película que hizo Gardel, Tango Bar, de verla muchas veces con él, de estar absolutamente enamorada del tango Por una cabeza, y de ese orgullo que mi abuelo tenía de esa nieta chiquita que se inclinaba por sus gustos. Creo que el primer momento donde empiezo a entender eso tiene que ver con unas caricaturas o unos videos animados que había en mi casa, que tenían como gran tema las historias bíblicas. Había una sobre la creación del mundo, Adán y Eva, que Eva le hizo caso a la serpiente y el asunto de la manzana y ser ella, Eva, la culpable… Recuerdo ese y otro sobre Sansón y Dalila, donde ella era la que lo traicionaba, le cortaba el pelo, le quitaba la fuerza y lo entregaba.
Imágenes muy complejas para una niña…
Sí, y también recuerdo que me llevaron al Palacio de la Inquisición aquí en Cartagena −que ya no se llama así, ahora es el Museo Histórico de Cartagena−. Estaban los grabados y los elementos de tortura, y recuerdo la imagen de la prueba del agua: si al poner a la mujer sospechosa en el agua, se hundía, era inocente; si flotaba, era una bruja. Creo que eso se explota todavía más cuando, ya en mis primeros momentos de la adolescencia, en el entorno en el que yo me crié, donde la belleza y resultarle bella a los chicos era muy importante, empecé a darme cuenta de que había una trampa. Porque cuando esas chicas −que eran las bonitas, las deseables, las que enamoraban a los muchachos− llegaban a ser sexuales, había una cantidad de palabras para sancionarlas socialmente. Todos esos momentos sumaron a esa conciencia.
¿Por qué crees que nos cuesta tanto asumir y entender el sustrato político que subyace a lo estético?
Es muy curioso porque el binario de género, en toda su construcción −sobre todo del siglo XVIII− también encuentra un gran vehículo en la ropa, cuando la aristocracia francesa empieza a educar sobre cómo deben vestirse las mujeres y los hombres; ahí ya había un uso de la estética para movilizar algo tan político como el género.
Es interesante porque tiene mucho que ver con algo estructural sobre cómo se ha fabricado el mundo occidental, y es que el poder político, institucional, público, se codificó en masculino, y eso “masculino” consiste en purgar lo femenino. Una de las variables más comunes para definir lo femenino es el ornamento, la estética y el ser como objeto. Eso tiene muchísimas connotaciones; por ejemplo, la manera en que los hombres mostraban al mundo su estatus social y económico era también por cómo se vestían sus mujeres. Eso es muy antiguo y resulta interesante porque no solamente el ser activo y público, y por ende, político e institucional, se codificó en masculino, sino que tiene que ver también con la manera en que se entendió la falta de ornamento como modernidad. Hay muchas teorías sobre eso, sobre cómo en algún momento de la historia se decía que, entre más ornamento, menos cultura. Como la estética y el ornamento han sido tan codificados de manera femenina, hay un desprecio constante hacia eso. Es cómico cómo la filosofía occidental desprecia esa estética. Los filósofos, los padres de la filosofía creen que los grandes pensadores no son muy dignos como para ser objetos visuales y bellos. Creo que todo eso fomenta la dificultad de entender, además, que el estilo está en todo.
Rescatas el sustantivo estilo y al hacerlo cambian esas otras palabras que hemos convertido en adjetivos como cultura y moda, cuando originalmente eran sustantivos, y a partir de eso haces toda una reflexión alrededor de su connotación original.
La verdad es que no lo había pensado así; me encanta esa lectura y yo también lo pienso en sustantivo. Esto lo vengo diciendo un poco más explícitamente de un tiempo para acá: cuando pensamos en moda usualmente pensamos en el fashion, en capitalismo, en novedad, bienes, pasarela. Pensamos en esos vectores, en una geografía, en el norte global, una temporalidad, la búsqueda de lo nuevo, el consumo, el bien de consumo, que es el gran fetiche del capitalismo y esa esfera que además está ligada a las élites, a la blanquitud, al lujo europeo, a las marcas europeas. Pero la moda −o las modas− remite a los modos. Cuando decimos que algo se pone de moda no se trata solo de la ropa o el ambiente de consumo que es la vestimenta. Lo que se pone en boga, que puede ser cualquier cosa, es moda y, por cierto, tiene una connotación negativa porque indica que ese algo es pasajero, transitorio, caprichoso. Yo creo que la moda está ligada a los modos de estetizar, de vivir, de pensar, y también esa noción de lo que se pone en boga. Ahora, pensándolo más filosóficamente, el fashion, que es una industria que tiene que ver con el relato moderno del norte global, también se ha vuelto la lógica del mundo, esa noción de lo nuevo que está pasando todo el tiempo frente a nuestros ojos.
Lo efímero, lo veloz, lo que pierde vigencia en un instante…
Yo no sé cómo hace la gente para vivir en TikTok, porque son apenas chispazos. Son grandes fenómenos ubicuos de las redes digitales que hacen que las tendencias se vuelvan más cortas, más cortas, más cortas. Es lo que explica, por ejemplo, una de las problemáticas más espinosas de la industria, que es el fast fashion, esa moda que tiene que ir al ritmo de la imagen para poder suplir al consumidor. Para mí la moda son los modos más diversos que tienen que ver con la estética, con lo vestimentario, pero que también hablan de muchas otras cosas. Por ejemplo, en América Latina una de nuestras modas más poderosas es el pañuelo verde, y es una moda que habla de un proceso político, de las luchas feministas, de las estéticas del feminismo latinoamericano. Es muy interesante porque yo siento que la palabra moda es un lugar para desobedecer epistémicamente al relato del fashion.
También hay tres conceptos constantes en el libro, que son los tropos, los mitos y los arquetipos como todo esto que nos viene dado, que es anterior a nosotros, que nos antecede y ante lo cual no tenemos voz ni lugar. ¿Crees que las mujeres estamos construyendo mitos nuevos, arquetipos nuevos?
Yo creo que sí. Creo también que el problema de los arquetipos, sobre todo los del cristianismo occidental −porque cuando conocemos otras visiones del mundo que nos enseñan las nuevas historiadoras, encontramos arquetipos femeninos mucho más complejos− es que también son los que se han encargado de generar unos moldes muy apretados y deshumanizantes para las mujeres. Para mí hay luchas del feminismo que son claramente institucionales, jurídicas, políticas en términos de lo político como lo público y del ámbito de los derechos, pero siento que hay otras luchas más de raíz, más radicales, y es eso, precisamente: que las mujeres no necesariamente somos arquetipos, sino que estamos luchando por la complejidad, por la mezcla de cosas. Desde que se impone la virgen o la madre virgen como el gran arquetipo, empieza a sentirse muy sofocante. No en vano los movimientos feministas, los movimientos de liberación se han aferrado a arquetipos como las amazonas, Artemisa, Antígona, que también hablan de otras posibilidades de lo femenino. Yo creo que una de las luchas fundamentales es salirnos de los arquetipos como moldes y verlos, en cambio, como lugares fértiles y potenciales para reconocer las distintas dimensiones de nuestro ser.
Alan Levy Argentina Ariel Raudez Artículos Bruno Theilig Colombia Eduardo Ferrer Entrevistas España Fátima Ramos Gema Guaylupo Villa Johely Barrios Juan Camilo Rincón Liz Mendoza Martin B. Campos Matilde González México Natalia Consuegra Nicaragua Pablo Concha Portugal Quinny Martínez Relatos Reseña

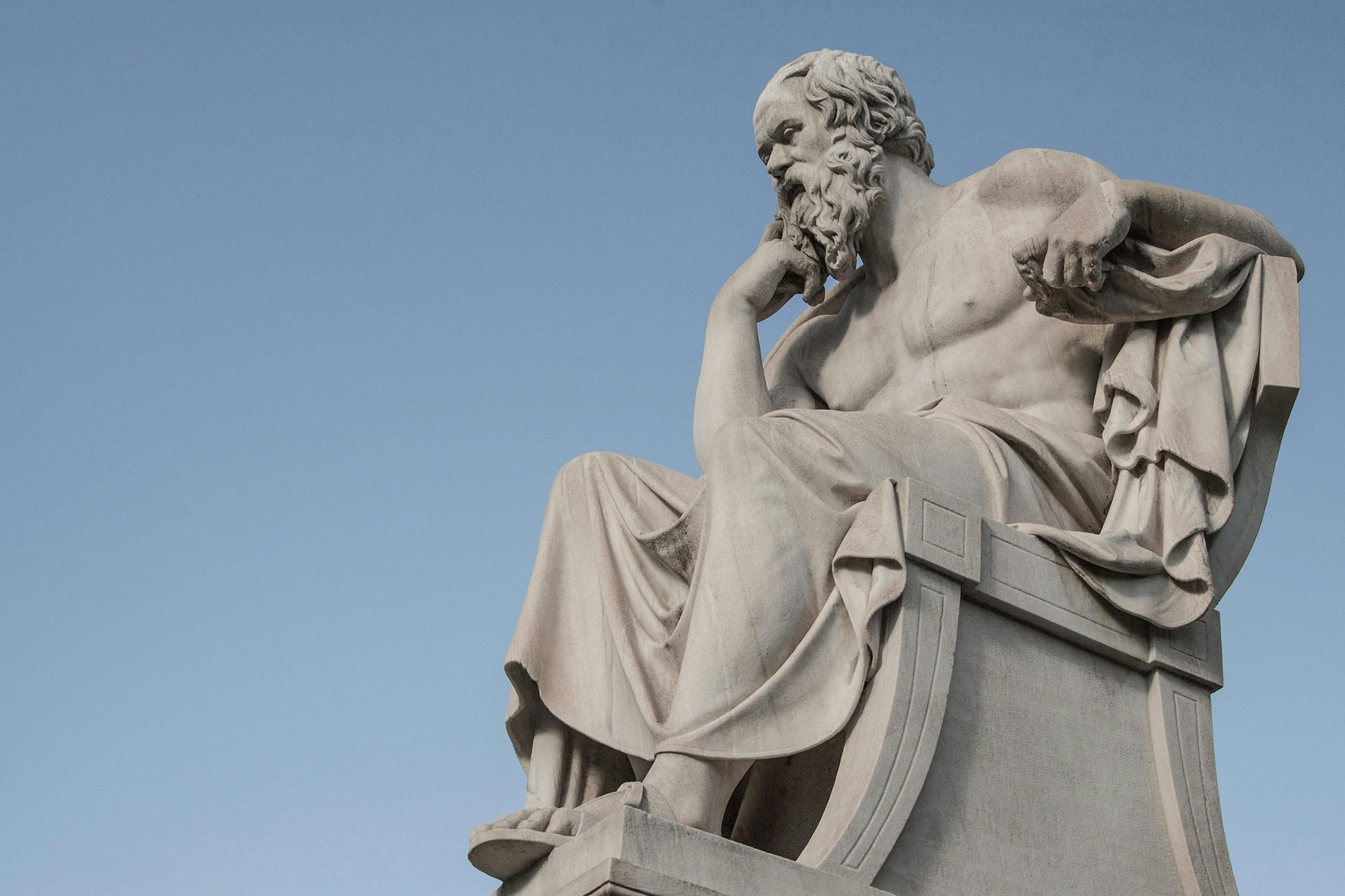


Deja una respuesta